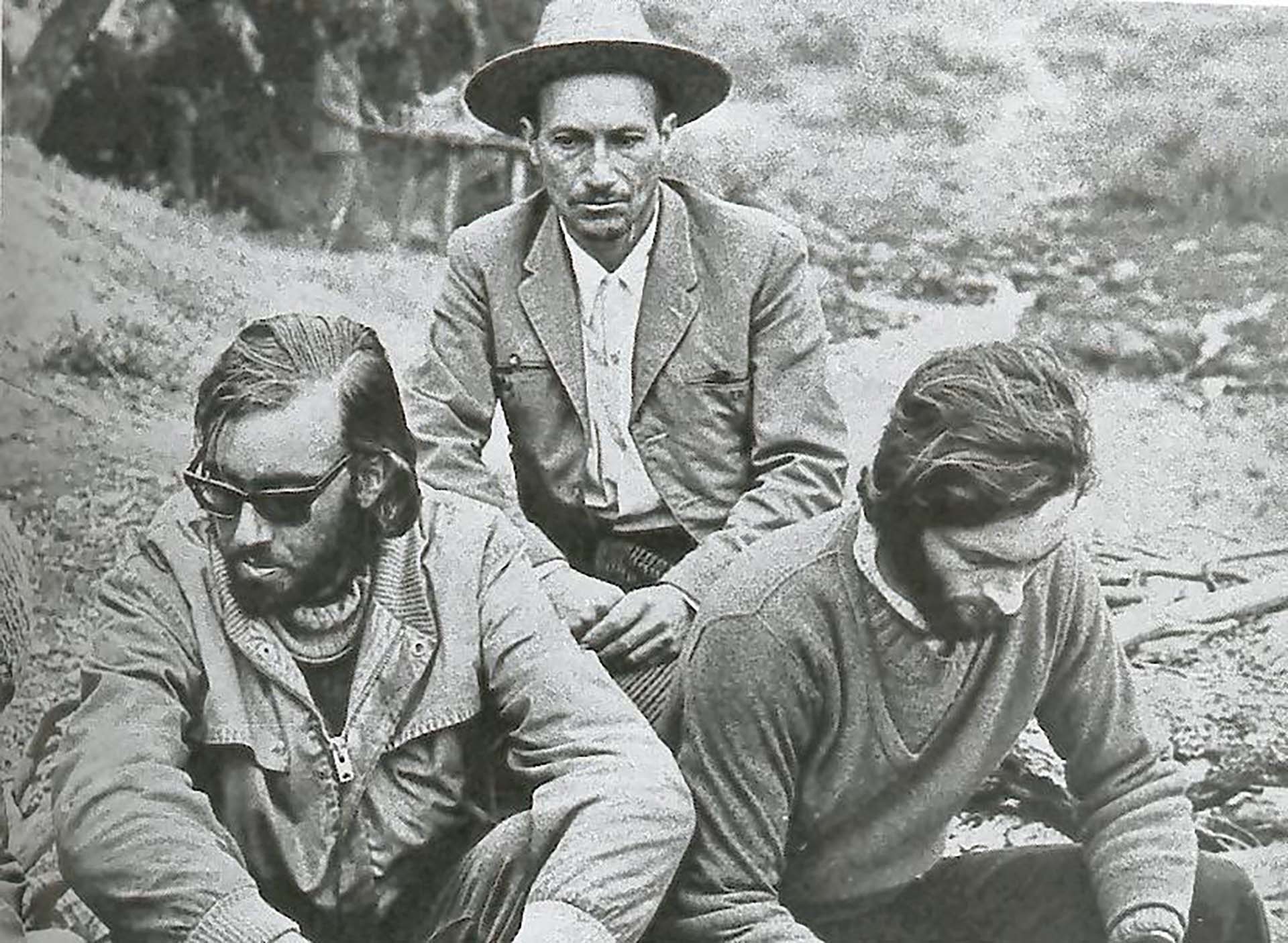"Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina": la tajante frase de Trump
Internacional14 de octubre de 2025El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, efectuó esta tarde un fuerte apoyo al gobierno de Javier Milei, al advertir que “la elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo”.


:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6YRSBRRLGJEA5OAZW4YJ32CONY)